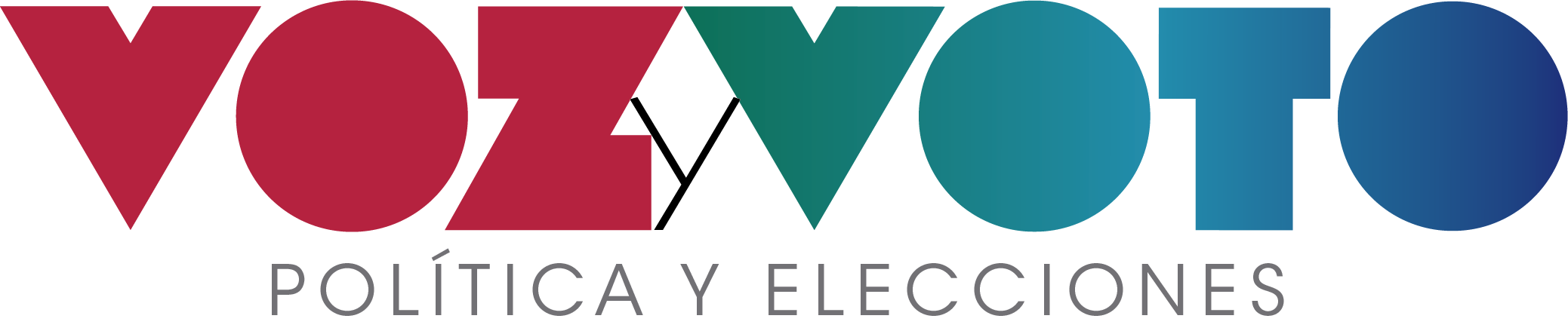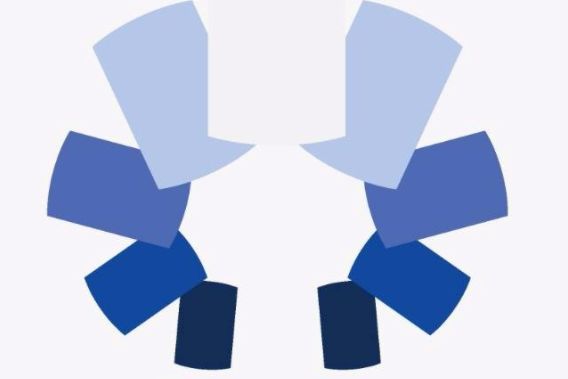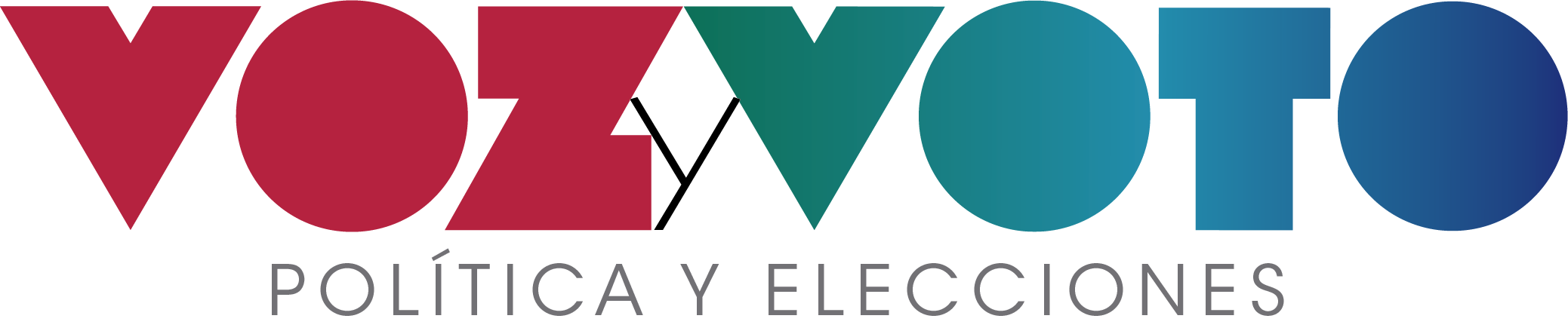Regresiones democráticas “desde arriba”: el caso mexicano
En varias partes del mundo, las democracias están experimentando retrocesos, si no es que verdaderos giros autoritarios. A diferencia de las experiencias del pasado, las pulsiones autocráticas actuales, con frecuencia, provienen “desde arriba”, suceden de manera gradual y cuentan con amplio respaldo popular. Un consenso que sería simplista atribuir tanto a la ignorancia del vulgo respecto de las ventajas que ofrece la democracia, como a la confianza ciega de la población en las propiedades carismáticas y/o demagógicas de ciertos líderes autoritarios que logran llegar al poder. Quizá sería más convincente decir –como señalan Levitsky y Ziblatt– que las regresiones democráticas suceden, o tienen más posibilidades de tener éxito, cuando los salvaguardias de esta forma de gobierno, empezando por la que ejercen los propios partidos, abdican a su función. La subsistencia de una democracia depende de la existencia de un compromiso firme con las reglas del juego por parte de todos los actores que intervienen en su funcionamiento. Tales reglas no se aplican, no se observan ni se defienden solas. Para decirlo brevemente, no hay democracia sin demócratas.
Las vías que “desde el poder” se han encontrado para subvertir la democracia, son muchas y variadas. La inaceptabilidad de la derrota, el desprecio por la división de división de poderes y la asunción de la democracia como un juego de suma-cero, no sólo son las más comunes, también son las más preocupantes. El éxito de tales tendencias responde a razones y motivaciones según cada contexto. Sin embargo, desde mi perspectiva, el carácter sigiloso, casi imperceptible, de los procesos de erosión democrática puede ser explicado, en buena medida, a que en el imaginario colectivo han ido ganando terreno ciertas ideas deformantes, que distorsionan la función de las elecciones, los alcances de la regla de la mayoría y la razón de ser de la democracia misma. En las siguientes líneas se ofrecen algunas reflexiones sobre tales ideas, a partir del caso mexicano.
En una de sus interpretaciones más aproximativas, la democracia es una forma de gobierno en la que las personas deciden su gobierno mediante elecciones. Sin embargo, no en pocas ocasiones, los contendientes, sobre todo aquellos que buscan reelegirse, han puesto en tela de juicio la legitimidad de los procesos electorales y se han rehusado a aceptar los resultados cuando estos no le son favorables. Pensemos nada menos en la experiencia de Donald Trump en las últimas elecciones de EE. UU. de noviembre de 2020. Pero también en los comicios de 2012, en México, cuando el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), siendo candidato presidencial, se resistió a reconocer la victoria de Enrique Peña Nieto al frente del ejecutivo nacional o, más aún, seis años antes, en 2006, cuando, tras abiertas e incendiarias acusaciones de fraude electoral, AMLO no sólo negó el fracaso, se autoproclamó como “presidente legítimo” de México. Más allá de los aspectos de coyuntura política, la inaceptabilidad de la derrota se basa en una idea singular respecto del papel que tienen las elecciones en democracia; la asunción de que los comicios sirven para revelar el respaldo popular que posee un líder, un partido o movimiento, con anterioridad a la celebración de los comicios. Cuando, por el contrario, una de las características distintivas de todo sistema electoral democrático es “tener certidumbre en el proceso, pero incertidumbre sobre el resultado”. La función de las elecciones no es develar una realidad preexistente, en específico, el sentido de las preferencias del electorado. Si supiéramos con antelación cuál es la voluntad popular, ¿para qué tomarse la molestia de celebrar elecciones? Como ha señalado Adam Przeworski, para que haya comicios “debe de haber algo en juego”, y ello incluye inevitablemente la posibilidad de perder.
Otra de las rutas de retroceso democrático “desde el poder” ha consistido en intentos, algunas veces con éxito, por capturar o neutralizar a los órganos autónomos e independientes que deberían controlar y/o vigilar el ejercicio del poder político y garantizar los derechos de la ciudadanía. Las magistraturas y los órganos constitucionales autónomos suelen ser los blancos de primera línea. En México, el gobierno en turno no sólo ha mantenido una relación de abierta de tensión con ese tipo de mecanismos, no ha dudado en emplear la mayoría que posee en el Congreso para eliminar y debilitar a los órganos constitucionales autónomos. Entre los primeros se encuentran el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el Instituto Nacional de Desarrollo Social. Entre los segundos destacan la Comisión Nacional de los Derechos humanos, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión de Competencia Económica. A los que habría que agregar la más recientemente inhabilitación de facto del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el menoscabo perpetuado en contra del Instituto Nacional Electoral (INE), mediante el paquete de reformas electorales conocido como “Plan B”. No han sido pocas las veces en que las reformas constitucionales y legales impulsadas por el gobierno federal, y aprobadas en sede legislativa, han sido controvertidas e invalidadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo que ha contribuido a aumentar las tensiones entre poderes.
No es difícil reconocer en esa ruta una concepción peculiar de la regla de la mayoría según la cual las decisiones tomadas por quien(es) obtenga(n) el mayor número de votos en sede legislativa no están sujetas a ningún límite, al ser la expresión de la voluntad popular. Se trata, a todas luces, de una radicalización de la regla de mayoría que, en cualquier modelo democracia moderna, es inadmisible, puesto que bajo dicho paradigma el ejercicio del poder político está limitado necesariamente por el contenido, principios y valores protegidos por la constitución, empezando por el principio de división (y separación de poderes) y el reconocimiento de un conjunto (más o menos amplio) de derechos fundamentales.
Por último, la subversión de la democracia, y esto quizá sea lo más preocupante, ha sido posible gracias a la instrumentalización del propio derecho. Esto es, mediante reformas o cambios legales –que bien podríamos calificar de reaccionarios– promovidos por el presidente y las mayorías legislativas que buscan manipular las reglas del sistema electoral, con el propósito de inclinar el terreno de juego, establecer una ventaja decisiva frente a los adversarios, o desfavorecer a la oposición.
Lo sucedido en México con el (así llamado) “Plan B” es un ejemplo clamoroso. Con dicha reforma se ha trastocado la autonomía e independencia del INE; se ha puesto en riesgo las elecciones por aspectos organizacionales; se ha suprimido buena parte de personal profesionalizado y especializado encargado de la organización y ejecución de los comicios; se ha reducido la estructura territorial permanente del Instituto; se han introducido alteraciones al padrón electoral, hasta ahora administrado exclusivamente por el INE en su calidad de órgano constitucional autónomo; y se deja la organización, ejecución y celebración de los comicios en manos de personal no suficientemente capacitado, por mencionar sólo algunos de sus aspectos más preocupantes.
Pero no sólo. El Plan B fue el producto de un proceso viciado que vulneró la dimensión deliberativa de toda democracia representativa. Fue aprobado en fast track, sin lectura, análisis o discusión de por medio en el Congreso. Recientemente el pleno de la SCJN ha invalidado una primera parte del Plan B, precisamente porque no se respetaron las reglas y principios que rigen el proceso legislativo, no fueron garantizados los derechos de las minorías, ni se observó el principio de deliberación informada y democrática. La determinación de la Corte augura que el resto también sea invalidado por razones similares, pero aún no se ha dicho la última palabra.
Lo que me interesa destacar aquí es que la actitud de las y los congresistas mexicanos parece descansar en una concepción de la democracia como una especie de juego en el “la posición ganadora se lo lleva todo”, esto es, un juego en el que quien obtiene la victoria en las urnas gana el derecho a decidirlo todo, unilateralmente, en sede parlamentaria.
Muchos equívocos derivan de la interpretación de la democracia como un medio para definir “quién gana” y “quien pierde”. La razón de ser de la democracia no es determinar cuál será la voluntad mayoritaria que prevalecerá. Aceptar una visión como esa significaría reducir a esta forma de gobierno al poder incontestable y omnipotente de la mayoría, es decir, en una demostración de fuerza de quién(es) tiene(n) los números a su favor.
En democracia, por el contrario, las decisiones políticas irremediablemente deben estar precedidas por un proceso de deliberación abierto e incluyente, en el que los distintos puntos de vista tengan las mismas posibilidades de persuasión recíproca, y haya espacio para la negociación, el compromiso y los acuerdos mutuos. Las determinaciones tomadas por el poder legislativo deben reflejar el consenso alcanzado, no ser la expresión de la imposición de una voluntad, la de la mayoría, sobre otra, la minoría. La función de toda asamblea es tomar las decisiones de interés colectivo, con el mayor consenso y el mínimo de imposición, a través de la discusión y confrontación de las diferentes posiciones políticas con representación en esa sede legislativa. Aún más amplio debe ser el acuerdo cuando esas decisiones versan sobre el contenido mismo de las reglas que definen quiénes y cómo se ejerce el poder político.
La democracia no es una conquista de un solo partido, una fuerza política, ni mucho menos de un solo hombre. Tampoco un mero invento del intelecto, elaborado por unos cuantos, desde el mundo de las ideas. Es un proyecto, una construcción colectiva, edificada “desde abajo”, de y para la ciudadanía, a fuerza de pruebas y errores. Dicho en otras palabras, la democracia es, antes que nada, una concreción histórica, el resultado de un acuerdo colectivo realizado por personas concretas y construido para personas de carne y hueso. La situación vivida en México parece una ocasión urgente para no olvidarlo. Espero que no sea demasiado tarde.