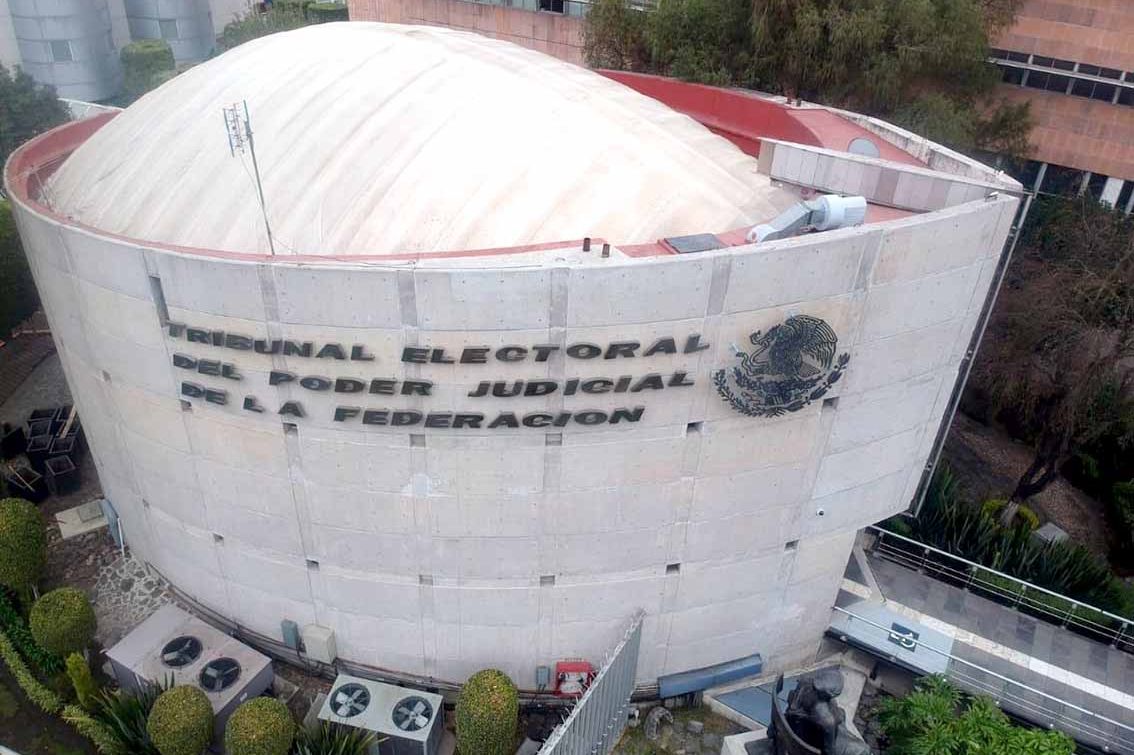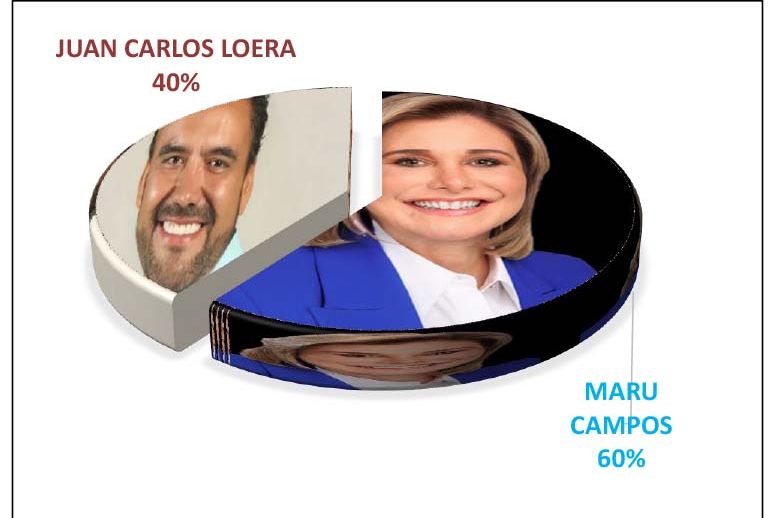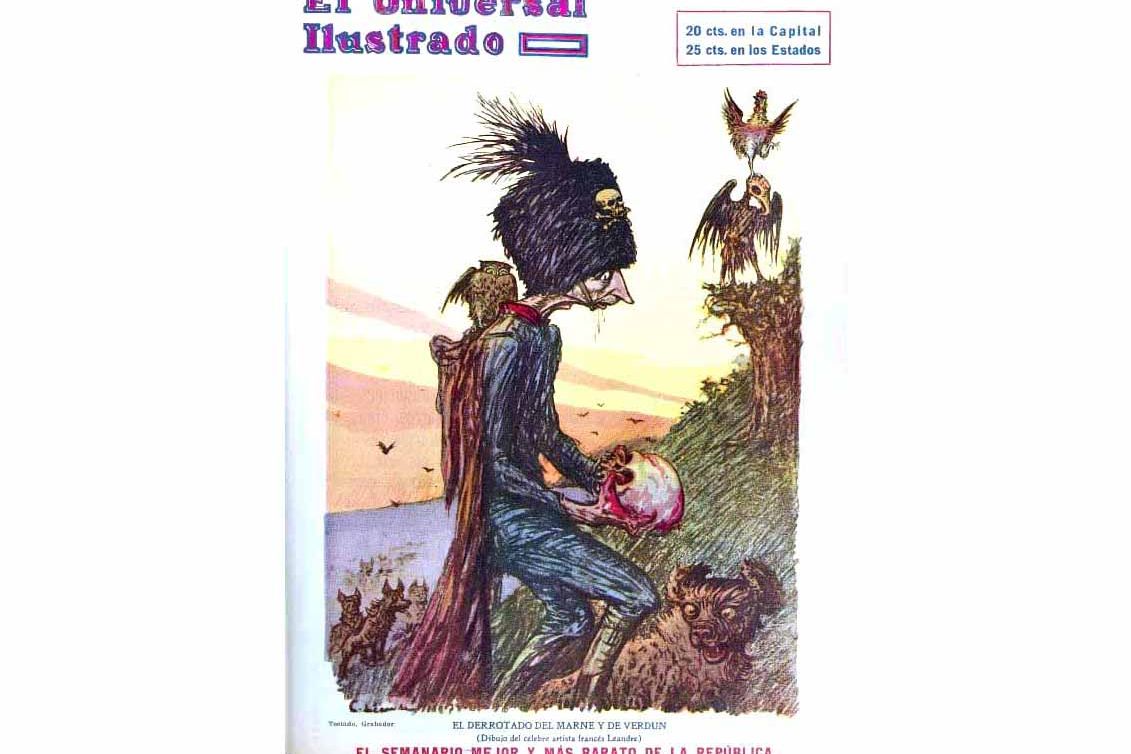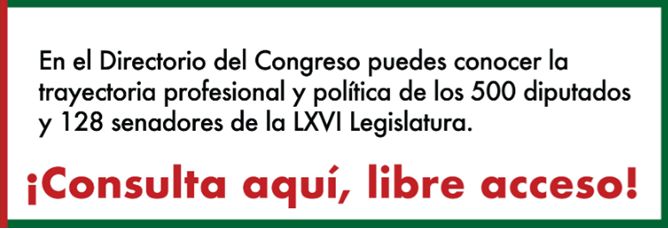La Ley de Integridad Pública
El 24 de junio de 2025, la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó con 84 votos afirmativos la Ley Orgánica de Integridad Pública, un cuerpo normativo de alcance multisectorial que fue sancionado por el presidente Daniel Noboa y publicado en el Registro Oficial al día siguiente. Tramitada con carácter de urgente en materia económica, su aprobación se concretó en plazos reducidos y bajo condiciones limitadas de deliberación parlamentaria. Si bien la norma fue presentada como una respuesta institucional a la crisis de seguridad y corrupción que atraviesa el país, su contenido revela transformaciones jurídicas que exceden el ámbito económico y comprometen principios estructurales del orden democrático ecuatoriano.
La ley introduce reformas sustantivas a más de veinte cuerpos normativos -entre ellos el Código Orgánico Integral Penal, la Ley de la Niñez y Adolescencia y la Ley del Servicio Público- con el objetivo declarado de fortalecer la integridad institucional y combatir el crimen organizado. Sin embargo, bajo esta narrativa, el nuevo marco legal redefine aspectos sensibles del sistema democrático, entre los que destacan: (1) la posibilidad de juzgar a adolescentes infractores como adultos y su sometimiento a penas privativas de hasta 15 años, en contradicción con los estándares internacionales de protección a la niñez; (2) la habilitación de mecanismos extraordinarios para el nombramiento de jueces, mediante la declaratoria de emergencia en la Función Judicial, lo que plantea serias dudas sobre la independencia judicial; y (3) la consolidación de un modelo de concentración de poder y punitivismo estatal, articulado desde el Ejecutivo bajo un discurso de guerra interna contra el enemigo criminal.
A través del análisis de estas dimensiones, este texto examina cómo la Ley de Integridad Pública configura un nuevo régimen normativo que, más allá de sus fines declarados, alimenta dinámicas de autocratización legal, desdibujando garantías constitucionales, debilitando la separación de poderes y exacerbando el rol del Estado punitivo frente a poblaciones vulnerables, especialmente la juventud urbana en contextos de exclusión.
Castigar como adultos a los adolescentes: entre el punitivismo estatal y la consolidación de un poder ejecutivo con vocación autoritaria
La aprobación de la Ley Orgánica de Integridad Pública introduce un pivote estructural en la orientación de las políticas de seguridad y justicia penal juvenil en el Ecuador. Entre sus disposiciones más controversiales, destaca la reforma al Código de la Niñez y Adolescencia que permite juzgar a adolescentes como adultos cuando estén involucrados en delitos de alta gravedad, especialmente aquellos vinculados al crimen organizado. La pena máxima para menores pasa así de ocho años a quince años de internamiento institucional, sin acceso a medidas socioeducativas, y en ciertos casos, con traslado a cárceles ordinarias al cumplir la mayoría de edad.
Esta transformación no solo contraviene estándares internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 37 y 40) y las Reglas de Beijing, sino que también representa una ruptura del principio de especialidad que rige la justicia penal juvenil. La decisión del legislador ecuatoriano de eliminar esa distinción en nombre de la seguridad pública no puede leerse en clave meramente técnica o jurídica, sino como parte de una deriva política más profunda.
En términos de análisis político, el endurecimiento del castigo a menores, en simultáneo con la declaratoria del “conflicto armado interno” por parte del Ejecutivo en enero de 2024, revela un proceso de redefinición del vínculo entre el Estado y ciertos sectores sociales —particularmente los jóvenes empobrecidos de sectores urbanos marginales— ya no como ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad, sino como potenciales enemigos internos. Como ha planteado Agamben, la figura del enemigo interno en contextos de estado de excepción permite la suspensión del estatuto de ciudadanía, dando paso a un sujeto que no es protegido, sino perseguido por el Estado.
La estrategia de autocratización legal se expresa aquí en dos movimientos simultáneos: por un lado, la concentración de facultades discrecionales en el Ejecutivo bajo la retórica de la seguridad nacional y la integridad pública; por otro, la construcción de una amenaza difusa e internalizada, que permite justificar el uso de herramientas punitivas excepcionales, incluso sobre adolescentes.
Este proceso, que algunos autores vinculan a la noción de populismo punitivo, desplaza el foco del control social desde el delito al sujeto social, instaurando una lógica anticipatoria que sanciona la condición de peligrosidad antes que el acto mismo. En el caso ecuatoriano, el adolescente pobre se convierte en símbolo del desorden social y, por tanto, en blanco legítimo de la respuesta estatal, desdibujando los límites del derecho penal de acto.
Desde la ciencia política, esto constituye una manifestación concreta de la recesión democrática: aunque no se suspenden formalmente los procedimientos institucionales, se vacían de contenido garantista a través de normas que instrumentalizan el derecho penal como mecanismo de control y estigmatización de poblaciones específicas. En términos más amplios, estas medidas refuerzan un modelo de Estado penal-excepcional, donde la expansión del poder punitivo reemplaza a las políticas sociales, y el castigo se convierte en el principal lenguaje del gobierno frente al conflicto.
La consolidación de un Ejecutivo que legisla en emergencia permanente, concentra funciones regulatorias, y redefine el rol del aparato judicial y penitenciario con escasa deliberación democrática, configura un proceso de autocratización institucionalizada. Como advierten Levitsky y Ziblatt, estos procesos no siempre requieren rupturas violentas o golpes de Estado: muchas veces, las democracias mueren por decreto, y por aclamación parlamentaria.
Mecanismos excepcionales de designación judicial y erosión de la independencia
La reforma al sistema judicial contenida en la Ley Orgánica de Integridad Pública, promulgada en junio de 2025, incorpora mecanismos extraordinarios de intervención sobre la Función Judicial, que merecen una reflexión crítica desde el prisma de la recesión democrática. Aunque la ley no elimina formalmente los concursos de méritos y oposición, sí habilita un régimen paralelo que permite el nombramiento temporal de jueces mediante una declaratoria de emergencia, a discreción del presidente del Consejo de la Judicatura. Esta habilitación, en nombre de una supuesta eficiencia institucional, permite la designación de jueces sin garantía de estabilidad ni imparcialidad, generando un entorno institucional propenso a la instrumentalización política del sistema de justicia.
Desde la teoría política, estas prácticas se alinean con los patrones de erosión democrática gradual, descritos por Nancy Bermeo como un proceso de “recesión democrática” que no necesariamente implica golpes de Estado o rupturas abruptas del orden constitucional, sino cambios legales desde dentro del régimen democrático que debilitan los controles institucionales y la autonomía de poderes. En este caso, el uso de mecanismos excepcionales bajo la narrativa de emergencia para intervenir el sistema judicial revela un patrón preocupante de concentración de poder bajo el Ejecutivo, incluso si la forma legal parece respetarse superficialmente.
Levitsky y Ziblatt sostienen que el debilitamiento del sistema judicial es una de las señales de advertencia clave del autoritarismo competitivo: los gobiernos que comienzan a socavar la independencia judicial y a manipular mecanismos de control institucional, como los procesos de evaluación o nombramiento, generan condiciones favorables para el desmantelamiento de la democracia constitucional, incluso sin alterar formalmente la arquitectura legal.
De forma más general, Guillermo O’Donnell advertía que uno de los rasgos característicos de la degradación democrática en América Latina es la debilitación progresiva de los mecanismos de control horizontal, en particular del poder judicial. Cuando los órganos judiciales pierden independencia —ya sea por presión política, interferencias en los procesos de nombramiento o amenazas veladas a su estabilidad— se erosiona su capacidad de actuar como contrapeso frente al poder Ejecutivo, abriendo paso a decisiones discrecionales sin control efectivo.
La introducción de jueces “golondrina”, como los ha denominado la doctrina nacional, y la posibilidad de evaluar y remover jueces y fiscales bajo criterios poco transparentes, socavan la independencia judicial y reducen el pluralismo institucional que sustenta un Estado democrático de derecho.
Además, el incremento punitivo de las sanciones por prevaricato judicial, en el marco de escándalos mediáticos como Purga, Metástasis y Pantalla, puede leerse como una respuesta legítima al clamor ciudadano por justicia. No obstante, cuando estas medidas se insertan en un entorno institucional débil, sin garantías de debido proceso ni independencia judicial, pueden terminar funcionando como dispositivos de intimidación hacia magistrados críticos o no alineados con los intereses del poder político. Esta ambivalencia —entre la necesidad de combatir la corrupción judicial y la posibilidad de manipular la justicia mediante reformas excepcionales— acentúa el riesgo de regresión autoritaria, en nombre de la integridad pública.
Por tanto, lo que a primera vista podría parecer una legislación orientada al fortalecimiento institucional, debe analizarse críticamente bajo el lente de la “legalidad autoritaria”: el uso estratégico del derecho para concentrar poder y erosionar los equilibrios del sistema democrático. La experiencia latinoamericana reciente demuestra que los regímenes democráticos pueden deteriorarse desde adentro, en apariencia respetando el Estado de derecho, pero socavando paulatinamente sus pilares: la separación de poderes, la independencia judicial y la rendición de cuentas institucionalizada.
Reflexiones finales sobre los desplazamientos institucionales del Estado
La Ley Orgánica de Integridad Pública no solo introduce un conjunto de reformas legales; redefine el lugar del Estado frente al conflicto social, la criminalidad y los principios fundamentales del orden democrático. Más allá de sus efectos normativos inmediatos, esta ley plantea desafíos estructurales cuya discusión resulta impostergable.
Uno de los ejes que exige especial atención es la normalización del recurso a la excepción como herramienta de gobierno. ¿Hasta qué punto un régimen jurídico que habilita nombramientos judiciales extraordinarios, endurece penas y reduce garantías puede sostenerse sin consolidar un estado de emergencia permanente? El uso reiterado de marcos de urgencia para intervenir el sistema legal y reorganizar el equilibrio de poderes amenaza con erosionar el principio de legalidad y la deliberación democrática como pilares de legitimidad institucional.
En paralelo, el giro punitivo hacia la adolescencia —especialmente en sectores empobrecidos— revela una mutación del derecho penal juvenil que ya no se orienta a la reintegración, sino al encierro prolongado. En lugar de abordar las raíces estructurales de la violencia y la exclusión social, se opta por tratar a los adolescentes como enemigos internos, desplazando el enfoque de protección por una lógica de castigo. Esto no solo cuestiona la coherencia del sistema con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, sino que interpela la noción misma de ciudadanía que se está produciendo: una ciudadanía condicionada, selectiva y segmentada.
Por otra parte, el debilitamiento del debate legislativo y la concentración de capacidades normativas en el Ejecutivo reconfiguran el espacio público y limitan el pluralismo institucional. La deliberación democrática, entendida como un ejercicio colectivo de producción normativa y control político, se ve desplazada por decisiones verticales legitimadas bajo discursos de urgencia. En este contexto, se vuelve imprescindible repensar los márgenes de resistencia democrática y los mecanismos de vigilancia ciudadana frente a procesos de autocratización legal silenciosa.
En suma, lo que está en juego no es solamente el contenido de una ley específica, sino la dirección que toma el sistema político en su conjunto. Defender el Estado de derecho implica también cuestionar las formas en que, en nombre de la seguridad o la integridad institucional, se suspenden garantías, se vulneran derechos y se vacía de contenido la democracia como horizonte ético y normativo.