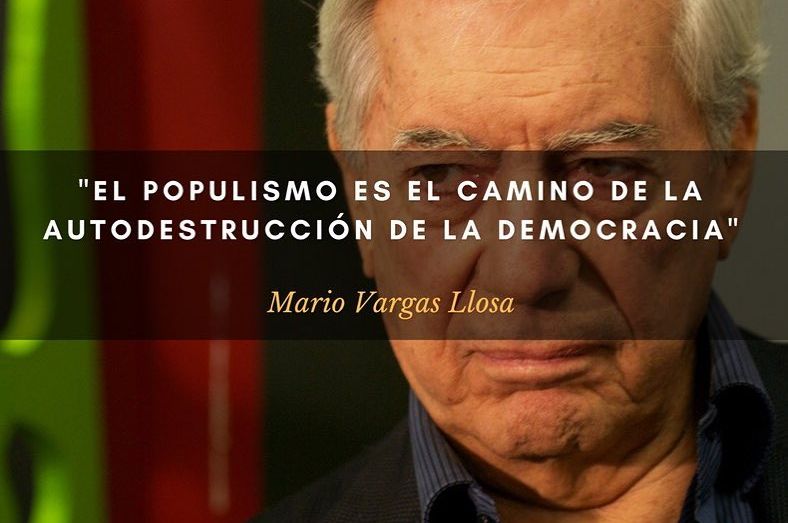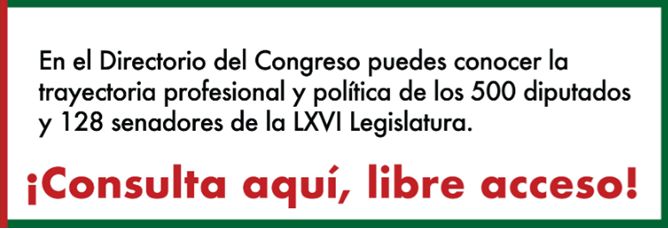La reforma judicial mexicana: cómo se destruye el Estado de derecho
1. La supresión de la separación de poderes y el colapso del Estado de derecho
La reforma del Poder Judicial aprobada en México el 15 de septiembre de 2024 equivale, de hecho, a la supresión de la separación de poderes y a una violación del Estado de derecho. Equivale, además, a la negación del paradigma constitucional de las actuales democracias avanzadas, que consiste en un sistema de límites y vínculos al poder político, de los que los más importantes son los derechos fundamentales y la separación de poderes. Como dice el art.16 de la Déclaration de 1789, comúnmente considerado como una definición del constitucionalismo y de la constitución, “toda sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes establecida, no tiene constitución”. Separación de poderes y garantía de los derechos son, además, principios interconectados: no hay garantía jurisdiccional de los derechos sin jueces independientes.
Si los derechos fundamentales son límites y vínculos al ejercicio de los poderes políticos, entonces también las instituciones judiciales, predispuestas para la verificación de sus violaciones, deben estar separadas y ser independientes de las funciones políticas de gobierno cuya acción les corresponde limitar, vincular y controlar. La transformación de la magistratura en un cuerpo de jueces electivos, integrados de hecho en el poder político, es una gravísima regresión, que ha suscitado el estupor y las protestas de toda la cultura jurídica internacional, dado que transforma la democracia mexicana en una autocracia electiva, análoga a la de la Turquía de Erdogan o a la Hungría de Viktor Orbán.
Según esta reforma, todos los jueces deben ser elegidos directamente por los electores. Por tanto, se prevé la remoción y la sustitución, con magistrados elegidos por el pueblo, de 1600 jueces federales, entre ellos los integrantes de la Corte Suprema y del Tribunal Electoral. También se reduce el poder de la Corte Suprema, con la limitación al caso concreto de las decisiones formuladas en los juicios de amparo y el cese de la suspensión cautelar de las normas impugnadas. Además, se prevé la electividad de los jueces de los estados miembros, que habrán de introducirla con las leyes correspondientes. Quedan excluidos de la reforma los tribunales administrativos, los agrarios y los militares, cuyos magistrados ya eran nombrados por el Poder Ejecutivo.
Semejante reforma, con la ilimitada concentración de todos los poderes en la mayoría gobernante que, de hecho, se sigue de ella, es el producto de una mezcla de voluntad de involución autoritaria y de incomprensión de la complejidad institucional de la democracia. Examinaré separadamente estos dos factores de la reforma, claramente en estrecha interconexión.
2. El carácter autoritario de la reforma, que contradice el espíritu del constitucionalismo
La naturaleza autoritaria de la reforma consiste en su significación anticonstitucional. Ciertamente, las elecciones son el único método democrático que permite seleccionar a los integrantes del gobierno sobre la base de su representatividad popular. No obstante, las mayorías gobernantes no pueden decidir todo. Por ejemplo, no sería concebible abolir por mayoría las elecciones políticas, el principio de igualdad, las libertades fundamentales o la separación de poderes y la independencia de la magistratura. Es lo establecido en Italia por la sentencia de la Corte Constitucional 1146/1988, que declaró su propia competencia para censurar las leyes constitucionales violadoras de principios “pertenecientes a la esencia de los valores supremos en los que se funda la Constitución italiana”. En efecto, el espíritu del constitucionalismo se cifra en los límites y los vínculos expresados por principios supremos como la paz, la igualdad, la dignidad de la persona y los derechos fundamentales, que a las constituciones corresponde imponer a cualquier mayoría.
Ahora bien, en estos años se ha difundido una concepción simplificada, elemental, primitiva y autoritaria de la democracia, que ciertamente contradice el modo en como la conciben las constituciones avanzadas. Según esta concepción que está difundiéndose en todo el Occidente, la democracia consistiría esencialmente en la conquista de la mayoría en las elecciones: las mayorías y sus jefes serían la expresión de la voluntad y de la soberanía popular que, en cuanto tales, no admitirían ni límites ni vínculos a sus poderes.
Esta es una concepción claramente incompatible tanto con la separación de poderes y la independencia de la jurisdicción, como con los límites y vínculos representados por los derechos fundamentales. En ella se manifiesta una intolerancia por parte de la política, del control de las ilegalidades en el ejercicio de los poderes públicos por la jurisdicción, percibido por las ideologías populistas como una indebida lesión de la democracia representativa. Es una intolerancia que une la reforma judicial aprobada en México a muchas otras involuciones autoritarias: a la reforma judicial querida por la derecha israelí en enero de 2023 y consistente en la neutralización del Tribunal Supremo y en la sustancial subordinación de la jurisdicción al poder político; a los ataques al Tribunal Penal Internacional por la emisión de una orden de arresto contra Netanyahu; al desprecio expresado por Trump de su condena por treinta y cuatro delitos, que él ha calificado de “farsa”; a la pretensión de Elon Musk de que los jueces italianos que no convalidaron las deportaciones de migrantes a Albania “debían irse”; al estupor expresado por la presidenta italiana Giorgia Meloni por la “falta de colaboración” de tales jueces con el gobierno; en resumen, a la irritación estupefacta de los poderosos por no poder hacer, sin ser perturbados, todo lo que quieren. Hay diferentes formas de combatir las iniciativas de los jueces que incomodan: van, desde el método Erdogan, que consiste en arrestarlos, el método Trump, el de su neutralización, al método más común, inaugurado en Europa por Silvio Berlusconi, retomado por Mateo Salvini, Giorgia Meloni y Marine Le Pen, consistente en la estigmatización de sus investigaciones o de sus decisiones como fruto de complots o de conjuras. Es el método más difundido. Con él se genera desinformación, se arroja descrédito sobre la magistratura y se difama a los jueces como politizados, comunistas, faltos de imparcialidad, sólo porque les corresponde aplicar la ley también a los poderosos.

El método mexicano es abiertamente institucional, dado que es el más explícitamente informado por la ideología del fundamento electoral de todos los poderes públicos. Con la introducción de la electividad de los jueces, el Poder Judicial resulta incorporado de hecho al poder político y todas las autoridades de garantía pasan a ser de designación gubernamental. Cualquier función judicial o de garantía equivale así al escalón de una carrera política, con todos los condicionamientos que indudablemente se siguen de este hecho. La idea de que los jueces sean “elegidos por el pueblo” y expresen así la voluntad popular es, además, el fruto de una mistificación. Las listas de los innumerables candidatos, casi todos desconocidos para los electores serán formadas, sustancialmente, por los partidos, y de este modo, expresarán sobre todo sus opciones políticas. Habrá jueces de derecha, de centro y de izquierda, en contraste, no sólo con el vínculo de imparcialidad, sino también con el de la igualdad de las personas ante la ley y con la entera lógica del Estado de derecho. Si luego, como habitualmente sucede, la intolerancia de los controles judiciales independientes es sólo un aspecto de la involución autoritaria, habrá sólo jueces gubernamentales. En todos los casos, el resultado será la negación de la jurisdicción.
Para evitar estos absurdos, la teoría del Estado de derecho ha cifrado la legitimación de los jueces en su sujeción a la ley. Es por el cauce de las leyes como la jurisdicción se liga a la voluntad popular, al consistir en la aplicación de la voluntad política que en ellas se manifiesta, a través de su estipulación con anterioridad al hecho sometido a juicio y, por eso, con el velo de la ignorancia asociado a su carácter de reglas generales y abstractas. Es una sujeción diferente y bastante más vinculante que aquella a la que, en el Estado de derecho, están sometidos los demás poderes públicos, del Legislativo a los administrativos y de gobierno. Y requiere no el simple respeto de las normas supraordenadas requerido a la legislación y a la administración pública, esto es, la prohibición de contradecirlas, sino su aplicación sustancial, es decir, la obligación de aplicarlas sobre la base de la correspondencia de los hechos del caso, una vez comprobados, con los previstos en aquellas.
3. La incomprensión institucional de la separación de poderes. La independencia
de la jurisdicción como garantía de la autoridad de la política
En la base de esta concepción monocrática del poder está, pues, la convicción, reiteradamente expresada por Andrés Manuel López Obrador, de que la representación política a través de las elecciones es la fuente de la legitimación democrática de todos los poderes públicos.

Las fuentes de legitimación de las funciones judiciales son totalmente diferentes, incluso opuestas a las de las funciones políticas de gobierno. La legitimación de las funciones de gobierno, que consisten en la producción de nuevo derecho, proviene de su carácter representativo, y por eso se funda en el principio de mayoría. En cambio, la jurisdicción consiste en la actuación del derecho producido y en la garantía de esas precondiciones de la vida civil –la vida, la igualdad, la dignidad de las personas, los mínimos vitales, las libertades fundamentales– que en el pacto constitucional se ha convenido sustraer a la voluntad de las mayorías, asegurándoselas a todos. Por eso, las dos clases de funciones guardan relación con las dos grandes y opuestas dimensiones de la activad humana: voluntad y conocimiento, poder y saber, producción y aplicación del derecho, legis-latio y juris-dictio, una encargada de activar la que he llamado la esfera de lo decidible, la otra destinada a la defensa y la actuación de la que, en las democracias constitucionales, he llamado la esfera de lo no decidible (qué o qué no).
Es esta diversidad de sus fuentes de legitimación lo que funda y justifica la separación de poderes: más precisamente, la separación entre las funciones políticas de gobierno, sean legislativas o ejecutivas, y las funciones jurisdiccionales de garantía.
Aquí se pone de manifiesto una paradoja, sólo aparente, habitualmente ignorada. La sujeción a la ley y, por consiguiente, a la política que se expresa en esta, implica la total independencia de los jueces y de los fiscales, ya que cualquier dependencia de autoridades distintas de la ley contradice su correcta aplicación. Pero la total independencia de los jueces es también la condición necesaria para que se realice la voluntad y autoridad de la política que se expresa en la ley. De este modo, la independencia judicial no limita la política, sino que, por el contrario, la refuerza. Lo único que esta limita es el arbitrio, el abuso, la corrupción, el privilegio y las discriminaciones que son, estas sí, otros tantos límites ocasionalmente opuestos a la autoridad política de la ley.
Este nexo entre independencia judicial y reforzamiento de la política se manifiesta, como ahora trataré de mostrar, en todas las tres fuentes en las que, a mi juicio, se basan la legitimidad de la jurisdicción y la separación de poderes: el establecimiento de la verdad procesal, la garantía de los derechos de la persona y el control sobre las ilegalidades de los poderes públicos.
Ante todo, se manifiesta en el primer fundamento de la jurisdicción, consistente en la correcta comprobación de la verdad procesal. Se dice, por ejemplo, que una sentencia penal condenatoria es justa, antes que jurídicamente válida, si y sólo si es cierto que el condenado ha cometido el hecho imputado como delito, mientras que se la califica de inválida o injusta en caso contrario. Si criticamos una condena o una absolución como injustas o infundadas es porque consideramos falsas sus motivaciones, en hecho y/o en derecho. Así, la jurisdicción, gracias a su naturaleza cognoscitiva, se configura como aplicación de la ley, tanto más subordinada a la voluntad del legislador cuanto más claro y preciso sea el lenguaje de la ley. De aquí el carácter no consensual ni representativo de la legitimación de los jueces y la necesidad de su separación de cualquier poder, incluidos los poderes representativos de las contingentes mayorías. En efecto, ninguna mayoría, ni siquiera la unanimidad de los consensos o de los disensos añaden nada a la falsedad o la veracidad de una motivación. Sólo pueden debilitar o, peor, comprometer la autoridad de la ley y de la política que tiene expresión en ella. Es por lo que la electividad de los jueces está en contradicción con esta primera fuente de legitimación de la jurisdicción que resultará máximamente politizada, hasta el punto de someterse, no a la ley y a la voluntad política del legislador, sino a las contingentes presiones o intereses de sujetos políticos igualmente contingentes. Por eso, a la inversa, la independencia de los jueces, además de garantizar a los ciudadanos frente a pronunciamientos arbitrarios, es la mayor garantía de su sujeción a la ley y con ello de la autoridad de la política que tiene en la ley su manifestación y su producto.
Un discurso análogo debe hacerse para el segundo fundamento de la legitimidad de la jurisdicción, consistente en su papel de garantía de los derechos de las personas. También este papel exige la independencia de los jueces de cualquier poder, el primero entre todos el de la mayoría, de la que habitualmente provienen las violaciones más frecuentes de los derechos de las personas. Precisamente porque, según una bella frase de Ronald Dworkin, estos derechos son virtualmente contramayoritarios, también las funciones y las instituciones encargadas de su garantía deben serlo de la misma manera. Ninguna mayoría, por aplastante que sea, puede hacer legítima la condena de un inocente, la absolución de un culpable, la restricción de un derecho de libertad o la falta de satisfacción de un derecho social. Si se quiere que el ejercicio de la función judicial sea capaz de garantizar los derechos de los ciudadanos, en especial los constitucionalmente establecidos, no podrá depender de condicionamientos políticos contingentes, sino sólo de la política expresada en la ley y, sobre todo, en la Constitución. Como he dicho al inicio, separación de poderes y garantía de los derechos están lógicamente interconectadas. Sólo la separación de poderes puede garantizar frente a interferencias indebidas la esfera de lo no decidible diseñada por la alta política expresada en el pacto constitucional. Y sólo la independencia de los jueces puede salvaguardar la autoridad de la ley y de la política legislativa frente a los arbitrios y abusos, discriminaciones o privilegios provenientes de sujetos políticos, después de la ejecución de actos objeto de enjuiciamiento.
En fin, es evidente el reforzamiento de la política expresada en la ley tal como resulta del tercer fundamento de la separación de poderes y de la independencia de los jueces: el consistente en el control sobre las ilegalidades de los poderes públicos. En efecto, este control no se ejerce sobre la esfera de lo legítimamente decidible de las funciones políticas o administrativas de gobierno, sino sobre la esfera de lo ilegítimamente decidido por estas, es decir, sobre sus actos inválidos o sobre sus actos ilícitos. En ambos casos la independencia de la jurisdicción vale, de nuevo, para defender y reforzar la fuerza y la autoridad de la política tal como está expresada en la ley, frente a intereses y presiones políticas contingentes. Lo mismo puede decirse de la independencia que se requiere para la acusación pública, cuya legitimación se basa igualmente en la naturaleza cognoscitiva de las hipótesis y las investigaciones acusatorias. Por eso debe existir una acusación pública e independiente capaz de indagar, sin condicionamientos de poder, sobre la existencia de los presupuestos de la acción penal, dirigida en ocasiones precisamente contra los titulares de poderes públicos o privados relevantes. No sólo. La independencia se requiere asimismo para la policía judicial, normalmente encuadrada en el Ejecutivo, en contraste, de nuevo, con la naturaleza cognoscitiva y por ello garantista de sus funciones investigadoras.
Es claro que el papel de todos estos órganos se vería obstaculizado o, peor, impedido por cualquier relación de dependencia, directa o indirecta, de los mismos sujetos cuyas violaciones jurídicas están sometidas primero a las investigaciones y después a la jurisdicción. Por ejemplo, las investigaciones sobre la corrupción de exponentes políticos o de la administración pública, serían impensables si el poder judicial no fuese del todo independiente. En estos casos, en modo alguno se trata de interferencias o invasiones de los espacios legítimos de la esfera de la política o de la economía por parte del Poder Judicial. Se trata de intervenciones sobre sus espacios ilegítimos –tal como se manifiestan, precisamente, en actos ilegales, porque inválidos o porque ilícitos– en garantía, de nuevo, de la credibilidad y de la autoridad de la política expresada en la ley. Cuando se cometen delitos de corrupción o malversación, es la política la que entra en conflicto consigo misma, y es la jurisdicción la que interviene para impedirlo.
Se entiende por qué todos los regímenes autoritarios son intolerantes con la independencia de la magistratura. Poniendo a los jueces bajo su dependencia –a través de su nombramiento por el Ejecutivo o de su elección mediante el voto de los ciudadanos– no defienden la sujeción aquellos a la voluntad popular, sino sólo a su arbitrio. Y, al mismo tiempo, minan de raíz el principio de legalidad y, con este, la fuerza y la credibilidad de la política que tiene su primaria expresión en la ley.
4. La primacía de la democracia sustancial
La reforma mexicana de la magistratura suele presentarse como una más completa actuación de la democracia. Es por lo que quiero concluir esta breve intervención haciendo ver precisamente lo contrario, es decir, el carácter fuertemente regresivo y antidemocrático de una concepción de la democracia que funda la legitimación de todos los poderes públicos en la omnipotencia de las mayorías salidas de las urnas.
Esta concepción monocrática identifica, ciertamente, una dimensión necesaria de la democracia: su dimensión política, que llamo formal porque es relativa a las formas, es decir, al quién y al cómo de las decisiones. Pero esta no es la única dimensión de la democracia y ni siquiera la más importante. Junto a ella es necesario identificar también la dimensión garantista o constitucional, que llamo también sustancial en cuanto relativa a la sustancia de las decisiones, esto es, al qué está permitido y al qué no está permitido decidir. Derechos fundamentales y separación de poderes, si son límites al ejercicio de los poderes políticos de gobierno, no son ciertamente límites a la democracia, al ser garantía de los derechos de libertad y de los derechos sociales de las personas.
Así pues, a la pretensión sedicentemente democrática de la omnipotencia de las mayorías, hay que contraponer la naturaleza sustancialmente democrática del principio de igualdad y de los derechos fundamentales, que diseñan lo que ninguna mayoría puede decidir, en garantía de los derechos de libertad, y lo que ninguna mayoría puede dejar de decidir, en garantía de los derechos sociales. Se trata de una dimensión no menos sino más democrática que la dimensión política o formal asegurada por el principio de mayoría. Por dos razones. La primera es el carácter universal de los principios de igualdad y dignidad de las personas y de los derechos fundamentales, que, al igual que sus garantías jurisdiccionales, garantizan a todos y no sólo a las mayorías, y por eso aluden al pueblo –al demos– de manera ciertamente más intensa, más extensa y general de lo que lo hace el principio de mayoría.
La segunda razón, aún más importante, es el carácter sustancial de los derechos fundamentales y de su garantía jurisdiccional: que no se refiere a la forma de las decisiones como expresión, además representativa y por eso indirecta de la voluntad popular, sino a su sustancia, por ellos vinculada a la tutela de la vida, las libertades, la salud, la educación y la subsistencia, o sea, de aquellas necesidades e intereses vitales de las personas expresados, precisamente, por los derechos fundamentales y por sus garantías.
*Agradecemos al autor su amable autorización para reproducir este texto en Voz y Voto (traducción de P. Andrés Ibáñez).