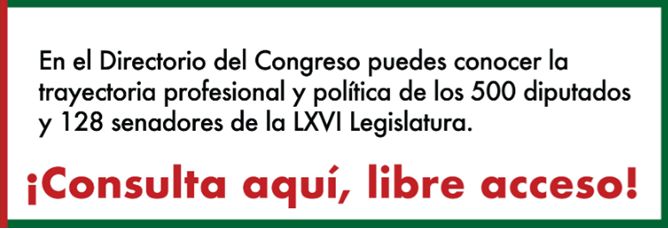Los demócratas
Dos preguntas, muchas respuestas
La ciencia política gira en torno a dos interrogantes fundamentales: ¿qué condiciones permiten que surja una democracia y cuáles aseguran su supervivencia frente al tiempo y las crisis? La primera pregunta explora los requisitos para instaurar un régimen democrático; la segunda indaga en los factores que lo sostienen y lo protegen ante desafíos internos y externos.
Responder a estas preguntas ha ocupado a generaciones de investigadores desde mediados del siglo XX, y quizá el único consenso duradero sea la ausencia de respuestas únicas y definitivas. Cada época y contexto han ofrecido interpretaciones distintas, marcadas por ciclos de optimismo y desencanto. La experiencia latinoamericana –con dictaduras, transiciones, crisis y renovaciones– ilustra la falta de fórmulas universales y la necesidad de repensar las respuestas según el contexto histórico y social.
¿Qué hace posible una democracia?
Durante una gran parte del siglo XX, la explicación dominante fue económica. Seymour Martin Lipset, en su influyente texto de 1959, sostuvo que la prosperidad de un país aumenta la probabilidad de que este se vuelva democrático. Según esta visión, el desarrollo económico genera una clase media más amplia, una ciudadanía mejor educada y menos desigual, creando así una sociedad más apta para sostener instituciones democráticas. Sin embargo, la historia ha matizado este argumento: los países escandinavos iniciaron su democratización siendo aún pobres, y en América Latina hubo transiciones democráticas en medio de crisis y recesión. El desarrollo ayuda, pero no es condición necesaria ni suficiente.
Otra hipótesis relevante se centra en la cultura política. Gabriel Almond y Sidney Verba imaginaron una “cultura cívica” como base de la democracia: valores de confianza, tolerancia y predisposición al compromiso sostenidos por toda la sociedad. Décadas después, Ronald Inglehart señaló que las sociedades postmaterialistas tienden a valorar más la participación política y las libertades. Sin embargo, la relación entre cultura y democracia es mucho más compleja. Una cultura democrática ayuda, sin duda, pero es muy difícil imaginarse a una sociedad que desarrolle este tipo de valores, actitudes y comportamientos bajo un sistema autoritario o totalitario. Se aprende a ser demócrata practicando la democracia, como quien aprende a nadar lanzándose al agua.
A finales del siglo XX, las teorías de las transiciones cambiaron el foco hacia los actores. Lo decisivo no era tanto el nivel de desarrollo ni la cultura previa, sino la habilidad de las élites autoritarias y opositoras para pactar salidas, negociar aperturas y evitar que la intransigencia desembocara en violencia. De ahí surgió la noción de “juegos estratégicos” que permiten pasar de dictaduras a democracias, aunque estas sean imperfectas.
La historia nos enseña que las democracias se hacen posibles por múltiples caminos. A veces la prosperidad facilita el proceso, a veces la cultura lo impulsa, y en ocasiones la división dentro del régimen autoritario abre la puerta. Pero no existe un único guion: la democracia es resultado de la interacción entre condiciones materiales, valores compartidos y decisiones estratégicas de los actores políticos.
¿Qué hace que sobreviva una democracia?
La pregunta sobre cómo se sostienen las democracias es hoy más relevante que nunca. Si bien las transiciones hacia regímenes democráticos se han multiplicado en América Latina y Europa Central y del Este, mantener viva la democracia es un desafío distinto y más complejo.
Seymour Martin Lipset sugirió que el desarrollo económico era clave para la estabilidad democrática. Adam Przeworski y su equipo, en los años noventa, sostuvieron –con base en datos históricos– que por encima de cierto umbral de ingreso per cápita, la probabilidad de colapso democrático era casi nula. Sin embargo, el siglo XXI ha demostrado que la riqueza de una sociedad no funciona como una garantía contra la erosión democrática: Estados Unidos, por ejemplo, ha enfrentado graves desafíos a su sistema, mostrando que la resiliencia democrática depende de algo más que recursos materiales.
Otra línea de pensamiento, la de la “consolidación”, planteó que, tras varias alternancias en el poder, la democracia se volvía “la única opción” para élites y ciudadanía. Sin embargo, casos como Polonia y Hungría –y Estados Unidos también– han mostrado que no existe un punto de no retorno: democracias consolidadas pueden perder la calidad o retroceder hacia formas de autoritarismo competitivo.
La idea de la institucionalización de los procesos que permiten alternancia en el poder nos lleva a pensar en las elecciones, este mecanismo que hace posible la renovación pacífica del gobierno y el procesamiento de las diferencias políticas. Al someter el ejercicio del poder a reglas compartidas, las elecciones permiten que la ciudadanía pueda decidir quién los representa y legitiman la autoridad pública sin recurrir a la fuerza. Este proceso no sólo canaliza los conflictos de manera ordenada, sino que también crea incentivos para que los partidos y líderes moderen sus posiciones, rindan cuentas, y asuman la posibilidad de alternancia como parte central de la vida democrática. Cuando las elecciones son limpias, periódicas y equitativas, fortalecen la confianza en las instituciones y consolidan la paz social, pues el acceso al poder deja de depender del conflicto violento y pasa a ser resultado del acuerdo ciudadano.
Ahora bien, la capacidad transformadora de las elecciones depende de que la democracia se fundamente en condiciones mínimas de igualdad y reconocimiento. Las autoras feministas –desde Mary Wollstonecraft, hasta Carole Pateman y Nancy Fraser– han mostrado que las desigualdades estructurales –económicas, sociales, culturales y de género– no sólo socavan la legitimidad democrática, sino que restringen el acceso de vastos sectores a la representación y a los derechos fundamentales. La democracia sólo puede sobrevivir, y reinventarse, si se cuestionan las dinámicas de exclusión y se promueve una redistribución efectiva de recursos y derechos tanto en las instituciones como en las prácticas cotidianas. Para ello, es necesario abrir espacios reales a la participación y ampliar el horizonte de derechos, de modo que todas las voces, especialmente las históricamente marginadas, tengan presencia y agencia en la esfera pública. Donde la igualdad y el reconocimiento se estancan, la democracia se vacía, languidece y da paso a alternativas autoritarias.
Desde esta perspectiva, la celebración de elecciones limpias y periódicas cobra su sentido pleno sólo cuando va acompañada de esfuerzos constantes por garantizar la inclusión, pluralidad, y el reconocimiento de derechos para todos. Así, democracia y justicia social se retroalimentan, y el mecanismo electoral se convierte en una herramienta para la transformación y el reforzamiento del pacto democrático.
Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, en How Democracies Die, insisten en que la fortaleza democrática no reside solamente en el diseño formal de las instituciones y las reglas escritas, sino en la existencia de una cultura política donde prevalecen normas informales, prácticas de autocontención y respeto genuino al adversario. Estas normas actúan como salvaguarda frente a los abusos de poder y, aunque no siempre (o no todas) estén plasmadas en la ley, ejercen una fuerte influencia en el comportamiento de los actores políticos. Cuando quienes detentan el poder manipulan las instituciones, demonizan al oponente o emplean mayorías para anular la pluralidad, la democracia comienza a perder su contenido real y se transforma en una fachada vacía, susceptible a la erosión y el autoritarismo velado.
En esta misma línea, Flavia Freidenberg destaca que la supervivencia democrática depende de algo más profundo y persistente: el compromiso activo de élites y ciudadanía para ejercer sus roles bajo los principios democráticos. Más allá de las reglas y procedimientos, es imprescindible que los participantes del sistema estén dispuestos a aceptar la derrota, respetar los acuerdos institucionales y reconocer la legitimidad de quienes piensan distinto. Este pacto cotidiano –de comportarse como demócratas, aunque resulte incómodo o implique perder temporalmente el poder– es el fundamento invisible que sostiene la convivencia plural y protege a la democracia de derrumbes inesperados. Cuando falta tal compromiso, las democracias más sólidas pueden entrar en crisis y sucumbir, mostrando que la legitimidad democrática se construye tanto desde la ley como desde la ética de sus protagonistas.
Una democracia que dura es siempre el resultado de reglas formales, normas informales y una ciudadanía comprometida.
El compromiso democrático:
requisito esencial
Hablar de compromiso democrático no es apelar a virtudes abstractas, sino describir una condición técnica y práctica: la democracia sólo funciona si la mayoría de sus actores acepta las reglas, incluso cuando los resultados les son adversos. Sin ese acuerdo básico, el sistema se convierte en una apuesta de todo o nada, propensa a la polarización y al autoritarismo.
Este compromiso se traduce en gestos concretos: aceptar los resultados electorales, reconocer al adversario, y permitir que las instituciones operen con autonomía. Puede parecer monótono, pero en esa rutina reside la fortaleza democrática: la capacidad de procesar conflictos sin violencia y de mantener la competencia política dentro de límites civilizados. Como recordaba Churchill, la democracia es imperfecta, pero es el mejor mecanismo que hemos encontrado para resolver diferencias sin recurrir a la fuerza.
Las tentaciones de atajo siempre están presentes: liderazgos que prometen soluciones inmediatas, gobiernos que buscan perpetuarse, partidos que sólo confían en las reglas cuando ganan. La democracia exige resistir esas tentaciones y sostener el pacto de convivencia, aunque los resultados sean lentos y a veces frustrantes.
Entonces, ¿qué sostiene a las democracias?
La supervivencia democrática requiere cierto grado de igualdad, instituciones capaces de organizar elecciones con integridad y el compromiso cotidiano de élites y ciudadanos de comportarse como demócratas. No es poco pedir, pero la historia muestra que la democracia posee una sorprendente capacidad de resiliencia. En América Latina, pese a los retrocesos, las elecciones siguen siendo rutinarias y la ciudadanía insiste en participar. En Estados Unidos, muchas instituciones han resistido –y algunas siguen resistiendo– presiones inéditas. En Europa Central y del Este, algunos países que se deslizaron hacia la autocracia han comenzado a corregir rumbo.
La democracia no es un destino, sino un proceso frágil, hecho de repeticiones, negociaciones y aprendizajes. Su mayor mérito reside en la modestia: permite resolver conflictos sin violencia, repartir el poder y abrir espacios a la pluralidad. No garantiza felicidad ni eficacia inmediata, pero ofrece una regla del juego compartida que protege la dignidad y la diversidad.
Al final, lo que decide la supervivencia democrática no es la riqueza, la cultura, ni siquiera las instituciones por sí solas. Lo que la mantiene viva es la decisión cotidiana de millones de personas y de sus liderazgos de seguir jugando bajo esas reglas. Sólo esa decisión compartida, una y otra vez, es capaz de evitar que la política regrese a su estado natural: la imposición y la violencia.
En última instancia, la vitalidad democrática requiere muchas cosas, pero depende, sobre todo, de quienes asumen día a día la tarea más difícil: actuar, vivir y defender la democracia.