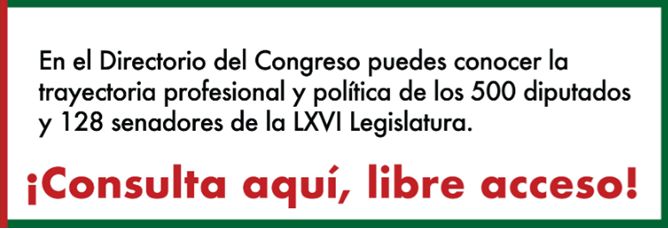Entre la inclusión y el engaño
Los temas que actualmente están en la agenda del movimiento, muchos de los
cuales han estado ahí durante mucho tiempo, no desaparecerán ni se resolverán de repente
Andy Mucciaroni
Después del derecho a contraer matrimonio, pareciera que la deuda histórica con las personas LGBTTTIQA+ estuviera saldada. Antes, el reconocimiento de este derecho fue tan solo la puerta de acceso a otros reclamos igualmente legítimos y necesarios –adopción, reconocimiento de identidades diversas, derechos de seguridad social, entre otros–. Cada persona, identidad y forma de entenderse y comprenderse en nuestro entorno exige todo el respaldo del Estado. Cada medida legislativa, arreglo institucional o política pública es, simultáneamente, la posibilidad de acceso a una vida igualitaria de respeto y reconocimiento.
En su dimensión político-electoral, el reconocimiento de los derechos de grupos históricamente discriminados es un logro valioso e indiscutible que fortalece el valor de nuestras democracias. Aun con los avances significativos, sobre todo en la última década, podríamos pensar que al contar con el respaldo en nuestra Constitución, además de ser impulsados en la retórica pública de los principales actores estatales, existe un compromiso especial o reforzado respecto a su respeto, garantía y satisfacción.
Sin embargo, ese reconocimiento formal no es suficiente para erradicar –o al menos frenar– las prácticas de simulación, apropiación y usurpación que vacían de contenido real las acciones afirmativas. La distancia entre el discurso y la praxis revela que las élites políticas han instrumentalizado estos mecanismos para reproducir su control y no para transformar la vida de las personas. Frente a ello, resulta urgente desmantelar las estrategias de cooptación que, bajo la apariencia de inclusión, perpetúan la exclusión de quienes históricamente han luchado por un lugar legítimo en la esfera pública.
A continuación, me propongo reflexionar brevemente sobre esta situación a partir de los siguientes cuestionamientos: ¿por qué continúan siendo necesarias las acciones afirmativas?; y ¿qué podemos esperar de las autoridades electorales en México para garantizar que estas conductas no continúen postergando el acceso real, efectivo y digno de las personas de la diversidad sexual a los espacios de representación política?
Usurpación de candidaturas
como deslealtad constitucional
La usurpación o el registro fraudulento de candidaturas por acción afirmativa no es exclusiva de un solo partido político. Tampoco se concentran en un grupo históricamente discriminado en concreto y, mucho menos, se presentan como casos aislados en los ejercicios democráticos en nuestro país. Como ocurre en los espacios garantizados a personas de las comunidades y pueblos indígenas o personas con discapacidad, por diversificar mis ejemplos, la voracidad política encuentra formas para mantener sus intereses aunque ello implique desconocer en la evidencia las exigencias constitucionales que les son impuestas.
Esta actitud institucional adoptada por los partidos refleja una falta de compromiso con los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución, pero también, un comportamiento deliberado para retener el control de las candidaturas, aun cuando ello implique buscar los recursos necesarios para eludir las demandas del pluralismo. Estas acciones demuestran la deslealtad constitucional que se ejerce cuando los partidos políticos, distantes a asumir su papel como garantes de la igualdad e inclusión, distorsionan los mecanismos diseñados para corregir las desigualdades históricas, despojándoles de su naturaleza correctiva.
Así, basta con observar lo ocurrido en Charapan, Michoacán, en el proceso electoral 2023-2024, donde el Partido de la Revolución Democrática registró como candidata a la presidencia municipal de Charapan a una persona del género masculino presentándolo formalmente como una mujer integrante de la comunidad LGBTTTIQA+. Sin embargo, durante toda su campaña, esta candidatura se presentó pública y abiertamente como hombre cisgénero, sin reivindicar en ningún momento pertenencia alguna a la diversidad sexual ni mostrar vínculo real con sus luchas. No hubo trayectoria, activismo ni trabajo comunitario que lo respaldara. Lo que sí hubo fue su autoadscripción de género femenino posterior a su registro como género masculino, es decir, una declaración estratégicamente utilizada para cubrir un espacio destinado a satisfacer el principio constitucional de paridad de género.
A pesar de que la Sala Superior sostiene que la manifestación de las candidaturas ante la autoridad electoral administrativa, en principio, es suficiente para acreditar la autoadscripción de género en sede administrativa, cuando exista alguna duda que pudiera advertir un potencial fraude a la ley, es posible admitir impugnaciones y medios de prueba. La condición que permite revisar posibles usurpaciones es que las pruebas no sean discriminatorias y no trastoquen derechos como la intimidad, el libre desarrollo de la personalidad o la libertad de conciencia, en otras palabras, evitar la revictimización de la candidatura cuestionada.
Desde esta perspectiva, la usurpación de candidaturas destinadas a personas LGBTTTIQA+ es una forma contemporánea de violencia estructural cubierta de un aparente estimulo de legalidad. No son errores aislados o “excesos administrativos”, se trata de una estrategia deliberada de ciertos actores políticos para simular inclusión, que permite mantener intactos sus privilegios. Al ocupar espacios reservados para personas de la diversidad sexual, quienes no forman parte de esta comunidad perpetúan una representación falsa, invisibilizando las demandas reales del colectivo y debilitando los avances y representación que tanto ha costado conquistar.
Qué esperar de las autoridades electorales para detener la usurpación y sus consecuencias
A pesar de construirse como arreglos necesarios para garantizar el pluralismo, aún existen voces que sostienen que las acciones afirmativas ya no son necesarias y olvidan –o prefieren ignorar convenientemente–, que vivimos en un país donde la exclusión aún tiene rostro, nombre y cuerpos diversos. Para las personas LGBTTTIQA+, cada espacio público sigue siendo una frontera que debe ser cruzada con miedo, esfuerzo y resistencia. Las acciones afirmativas son una forma mínima de justicia y una respuesta institucional a siglos de silenciamiento y violencia estructural que continúan desafiando las prácticas de control fuertemente arraigadas en los partidos políticos.
En el ámbito de la justicia electoral las sentencias del TEPJF han reconducido y revertido el uso malintencionado de las acciones afirmativas y, desde una perspectiva simbólica, enfatizan en el problema de fondo y sus consecuencias. Sin embargo, por sí mismas no son suficientes para erradicar la deslealtad de los partidos y actores políticos. Frente a la usurpación y fraude en detrimento de las personas de la diversidad sexual encuentro, al menos, las siguientes áreas de oportunidad:
a. Buscar la reparación a través de medidas firmes de no repetición en las que se determine el grado de responsabilidad de los partidos políticos que produzcan el fraude a la ley.
b. No basta con multas que terminan por ser el medio más sencillo de cumplir, lo que se necesita es un esquema de consecuencias efectivas, ejemplares y proporcionales, que disuada la reproducción de estas prácticas y obligue a los partidos a asumir una rendición de cuentas real frente a los derechos de las personas que buscan representación.
c. Establecer un seguimiento al cumplimiento de las acciones afirmativas que, además de centrarse en el número de espacios designados para la diversidad sexual, garantice que las candidaturas respondan a las exigencias de representación de las personas pertenecientes a grupos históricamente vulnerados.
d. Concretar criterios de verificación interna en los partidos políticos para la presentación de candidaturas que responden al principio de paridad y a la asignación de acciones afirmativas.
e. Abrir espacios de comunicación directa, desde las instituciones electorales, para conocer la realidad, experiencias y problemáticas que enfrentan las personas de la diversidad sexual para acceder a candidaturas. La justicia electoral no puede ni debe ser espectador externo de los problemas que resuelve.
Reflexiones finales
No todo está permitido en la contienda electoral, y mucho menos cuando lo que se pone en juego es la inclusión real. Las reglas democráticas no pueden aplicarse e interpretarse a conveniencia de los actores dominantes ni utilizarse como barreras encubiertas contra quienes buscan representación genuina. Para que las acciones afirmativas sean verdaderamente eficaces, deben protegerse de la manipulación y de la sospecha, y es responsabilidad de los tribunales –en todos sus niveles– vigilar que los espacios ganados por la comunidad LGBTTTIQA+ no vuelvan a ser negociados, dudados o condicionados.
Mientras que los partidos políticos no asuman con seriedad su compromiso con la inclusión y su responsabilidad frente a la diversidad que compone el tejido social, las acciones afirmativas seguirán siendo herramientas indispensables. En tanto su actuación no se ajuste a las exigencias del pluralismo y continúen reproduciendo lógicas de exclusión y simulación, será necesario corregir, desde el diseño institucional, las desigualdades persistentes y las exclusiones irracionales e injustificadas. ¿Por cuánto tiempo serán necesarias las acciones afirmativas para la diversidad sexual? hasta que la igualdad deje de ser un elemento excepcional, se transforme en costumbre democrática y no tenga que ser defendida, una y otra vez, en los tribunales.
Sólo resta señalar que, frente al cinismo de la clase política, el derecho y nuestras instituciones electorales, tanto locales como federales, son el último dique de contención frente a la arbitrariedad; el canal a través del cual la justicia puede materializarse y el espacio donde la democracia debe reafirmar su compromiso con la igualdad, la inclusión y el respeto a los derechos político-electorales, a pesar de que ello implique aceptar lo que no entendemos o no queremos entender.