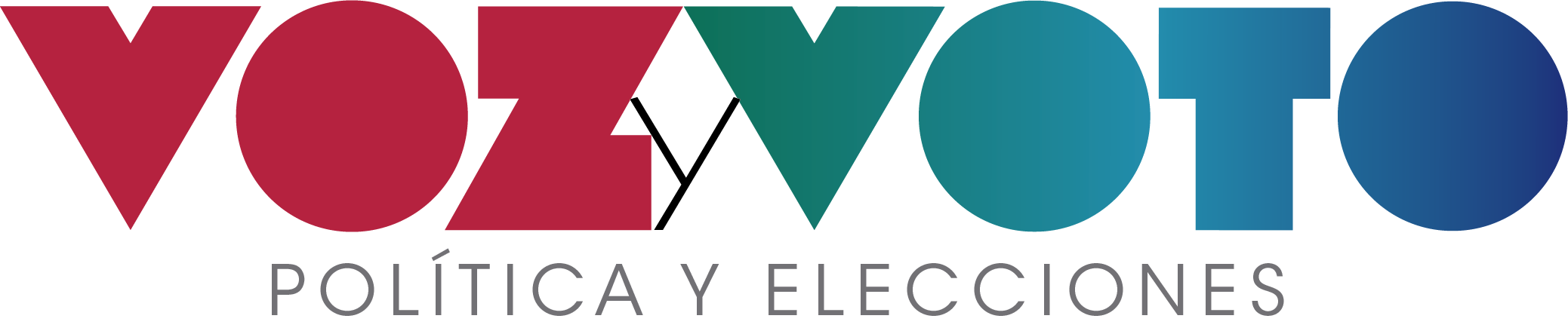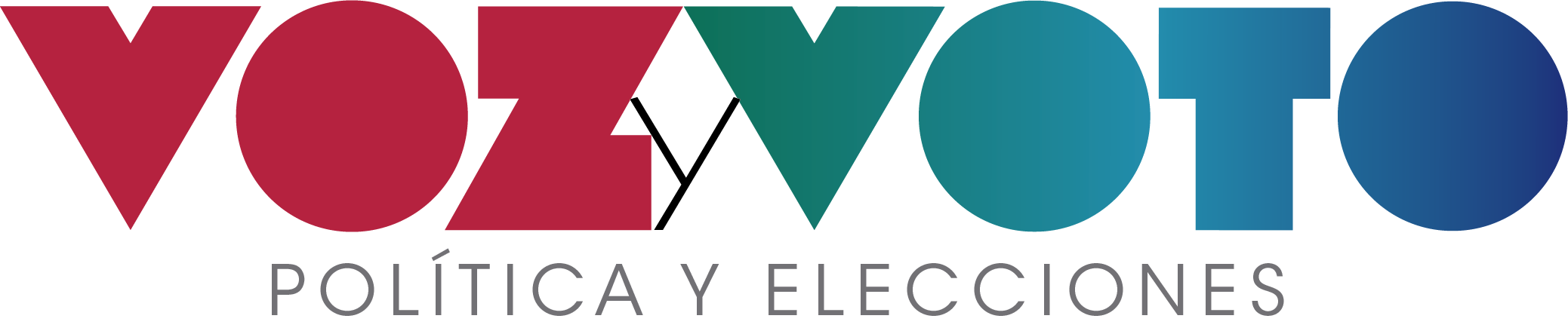Venezuela 2025: Entre el voto y la simulación democrática
En Venezuela, votar se ha vuelto un acto profundamente contradictorio: una práctica democrática envuelta en procedimientos autoritarios. El próximo 25 de mayo, el país acudirá nuevamente a las urnas, esta vez para renovar su Asamblea Nacional y elegir cargos regionales. Sin embargo, más allá del rito electoral, lo que está en juego es el significado mismo de la representación política en una nación marcada por la erosión institucional, la polarización extrema y una ciudadanía cada vez más desengañada.
Desde hace más de una década, el sistema electoral venezolano se ha convertido en un escenario donde las formas persisten, pero el fondo se desdibuja. Las reglas del juego son manipuladas, las garantías mínimas están ausentes o debilitadas, y las condiciones para la competencia equitativa simplemente no existen. Aun así, las elecciones continúan convocándose, no como un ejercicio pleno de soberanía popular, sino como un mecanismo para preservar el poder, legitimar lo ilegítimo y dividir a una oposición que no logra encontrar una estrategia común.
Esta nueva contienda electoral es un nuevo capítulo de una larga y compleja crisis democrática. Y, al igual que en procesos anteriores, será una oportunidad —o una trampa— para quienes aún creen que es posible recuperar la institucionalidad desde adentro.
Un proceso marcado por la simulación democrática
La convocatoria a elecciones parlamentarias y regionales se realizó en un contexto de gran incertidumbre institucional. A pesar de que el cronograma oficial se ha ido comunicando de forma fragmentaria, y sin que existan garantías plenas para todos los actores políticos, el régimen de Nicolás Maduro ha insistido en presentar el proceso como una muestra de normalidad democrática. Pero lo cierto es que la convocatoria se inscribe en una larga tradición de simulación electoral: procesos organizados para aparentar apertura, pero diseñados para excluir, fragmentar y controlar.
La experiencia reciente demuestra que en Venezuela el control electoral no pasa solo por el día de la elección, sino por todo lo que ocurre antes: las trabas administrativas para inscribir candidaturas, la inhabilitación de figuras opositoras, el uso discrecional del aparato del Estado a favor del oficialismo y una estructura comunicacional hegemonizada. A ello se suma la ausencia de un árbitro electoral independiente y la imposibilidad real de que organismos internacionales observen con libertad y neutralidad.
En este sentido, las elecciones de mayo no son una anomalía, sino una confirmación del modelo híbrido que caracteriza al sistema venezolano: elecciones sin democracia, sufragio sin representación y participación sin poder.
Una oposición fragmentada y atrapada en su dilema
La oposición venezolana, otrora unificada frente al autoritarismo chavista, llega a estas elecciones en un estado de profunda fragmentación y desgaste. La falta de un liderazgo claro, las divisiones estratégicas —entre quienes apuestan por participar a toda costa y quienes llaman al boicot—, así como la desconfianza mutua entre los distintos grupos opositores, han mermado su capacidad de incidencia real en el escenario político.
El dilema no es menor: participar en un proceso sin garantías puede legitimar una estructura autoritaria; abstenerse, por otro lado, puede ceder por completo el espacio institucional al chavismo. Esta tensión, que ya se ha vivido en anteriores comicios, vuelve a marcar la contienda, ahora agravada por una ciudadanía cada vez más escéptica y fatigada. Henrique Capriles lo ha resumido de manera cruda: “O luchamos por el pueblo o esto se acabó”, advirtiendo sobre el riesgo de renunciar por completo a los espacios de representación, por más estrechos o contaminados que sean.
En medio de esta crisis de estrategia y confianza, el chavismo ha aprovechado para proyectar una narrativa de estabilidad y continuidad, lanzando candidaturas de figuras con trayectoria, apostando a una victoria por default ante la dispersión opositora. Más que una elección entre alternativas, el 25 de mayo podría convertirse en una operación política para renovar, sin mayores sobresaltos, la fachada institucional del régimen.
Democracia, elecciones y el espejo latinoamericano
Lo que ocurre en Venezuela no puede ni debe verse como un hecho aislado. En un continente que ha conocido tanto las virtudes como las fragilidades de la democracia, el caso venezolano actúa como espejo —y a veces como advertencia— para el resto de América Latina. La erosión progresiva de los contrapesos institucionales, la colonización del sistema electoral por parte del poder político y la pérdida de confianza en las elecciones como vía de transformación pacífica son síntomas que, en distintos grados, se asoman en otros rincones de la región.
Frente a este escenario, no basta con señalar las deficiencias del régimen venezolano. Es indispensable defender y reivindicar la democracia con más convicción: como método de gobierno, pero también como cultura cívica. Porque cuando se normaliza la excepción, cuando se relativiza el valor del voto libre y auténtico, se debilita el corazón mismo de nuestras repúblicas.
Una elección sin condiciones mínimas
A pesar de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano confirmó la celebración de las elecciones parlamentarias, el proceso dista mucho de cumplir con los estándares internacionales que definirían una contienda libre, justa y competitiva. Lo primero que salta a la vista es la falta de transparencia en los procedimientos. A menos de un mes de la elección, la incertidumbre se apodera del proceso electoral, puesto que no se ha publicado un cronograma oficial detallado. Esto incluye la falta de certezas respecto a cuestiones tan elementales como la acreditación de testigos, los plazos para la inscripción de candidatos y los criterios de fiscalización electoral. Sin un cronograma claro, la incertidumbre no solo afecta a los partidos políticos, sino que también mina la confianza de los ciudadanos en la transparencia del proceso.
Este vacío informativo no es fortuito. Más bien, parece ser parte de una estrategia deliberada que convierte el voto en un acto simbólico, más que en un ejercicio efectivo de soberanía popular. La opacidad de la institución electoral se suma a una estrategia de control que socava las bases mismas de la democracia. Al no ofrecer claridad sobre los aspectos más básicos del proceso electoral, se permite que los actores políticos y la sociedad en general se enfrenten a un escenario donde la falta de garantías se convierte en una constante. Esta falta de certeza sobre los procedimientos básicos promueve un ambiente de desconfianza generalizada, debilitando la legitimidad del resultado y debilitando la percepción de un proceso genuinamente democrático.
Además, el acceso desigual de los actores políticos a los medios de comunicación, la utilización de recursos públicos para beneficiar al oficialismo y la persecución de las voces disidentes contribuyen a un entorno electoral completamente asimétrico. La parcialidad de los medios, controlados o fuertemente influenciados por el gobierno, otorga una ventaja significativa al oficialismo, dificultando que la oposición tenga una verdadera oportunidad de presentar sus propuestas. Esto se ve reflejado en la forma en que los partidos opositores deben sortear una auténtica carrera de obstáculos simplemente para inscribir a sus candidatos y garantizar que sus mensajes lleguen a los votantes. La legislación restrictiva y las medidas represivas, como las acusaciones de fraude y corrupción contra líderes de oposición, dificultan aún más la participación política.
El uso de la criminalización de la disidencia y la represión como una herramienta para silenciar cualquier intento de cuestionamiento al gobierno no solo vulnera la libertad de expresión, sino que crea un clima de miedo y autocensura que afecta a toda la sociedad. La narrativa de "normalidad electoral", que se esfuerza por proyectar el chavismo tanto a nivel nacional como internacional, no se corresponde con la realidad que enfrentan los ciudadanos y actores políticos. La contradicción es clara: mientras el gobierno asegura que las elecciones serán un ejercicio democrático pleno, la realidad es que muchos actores de la oposición se ven forzados a luchar por una participación mínima, enfrentándose a amenazas constantes, intimidaciones y obstáculos institucionales.
Este contexto no solo plantea serias dudas sobre la equidad del proceso electoral, sino que también arrastra consigo la deslegitimación del mismo. En lugar de ser una oportunidad para que la ciudadanía exprese su voluntad a través del voto, las elecciones parlamentarias podrían convertirse en un acto más de simulación democrática, donde el resultado, aunque sea un reflejo de la voluntad popular, estará profundamente distorsionado por un proceso electoral viciado de origen.
Fragmentación opositora y agotamiento ciudadano
Si algo ha caracterizado al panorama político venezolano en la última década es el debilitamiento progresivo de los canales de representación. A ello se suma, en esta elección, una oposición profundamente fragmentada, sin una estrategia común ni una narrativa unificadora que interpelen a la ciudadanía con claridad. Algunos partidos han optado por participar pese a las condiciones adversas, con la esperanza de conservar espacios de representación; otros, por el contrario, han decidido abstenerse, denunciando que todo el proceso es una farsa previamente definida por el régimen.
Esta falta de cohesión opositora deja a la ciudadanía en una encrucijada: votar sin confianza en el sistema o abstenerse con el riesgo de entregar, una vez más, todo el poder al oficialismo. El resultado es un agotamiento social evidente, que se traduce en apatía, escepticismo y una profunda desafección política. En este contexto, el voto pierde su poder transformador y se convierte en una expresión de resignación o de supervivencia institucional.
Lo que está en juego
Las elecciones parlamentarias no resolverán, por sí solas, la profunda crisis política que atraviesa Venezuela, pero son una nueva estación en el largo y accidentado trayecto que ha seguido la democracia venezolana durante más de dos décadas. El país enfrenta una paradoja: celebra comicios mientras buena parte de sus garantías democráticas siguen debilitadas, y mientras sus actores políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, libran más una batalla de supervivencia que un verdadero proceso de renovación.
En el fondo, lo que está en juego no es solo la composición de un Poder Legislativo, sino la posibilidad de restablecer las condiciones mínimas de una competencia plural, equitativa y legítima. La continuidad de un régimen hegemónico disfrazado de institucionalidad electoral pone a prueba no solo la resistencia interna de la sociedad venezolana, sino también la coherencia de la comunidad internacional frente a la defensa de los valores democráticos.
Desde América Latina, estas elecciones deben observarse con atención, no como un caso aislado, sino como parte de una tendencia regional donde los procesos electorales coexisten cada vez más con restricciones autoritarias, desinformación y exclusión política. Si la democracia sigue siendo un horizonte compartido, la región no puede voltear la mirada ni reducir su preocupación a una retórica vacía. La historia enseña que cuando una democracia se debilita, sus ecos trascienden las fronteras.